En una entrevista que le realizara el semanario The Economist en octubre pasado, el presidente de Francia avizoraba un panorama sombrío para el futuro de Europa. Emanuel Macron sostenía en ese momento que el continente se encontraba al borde del precipicio, que corría el riesgo de desaparecer geopolíticamente y que la OTAN padecía muerte cerebral. En su argumentación Macron señalaba problemas innegables, entre los que se destacaban la creciente divergencia en la relación con Estados Unidos, el Brexit y las divisiones internas por cuestiones económicas y migratorias. Sus contundentes palabras se enmarcaban así en una tendencia de arrastre, consistente en presionar al gobierno alemán para avanzar en cambios en la estrategia de la Unión Europea, sobre todo en materia de política exterior.
A lo largo del presente año, la irrupción conjunta de la pandemia por coronavirus y de la crisis económica mundial no hizo más que poner presiones adicionales al entramado comunitario. El dramático impacto observado en sistemas sanitarios colapsados y ajustados en los años previos (como en los casos de Italia, España y la propia Francia) fue especialmente trascendente por su carácter diferenciado a lo largo del territorio continental. Los pronósticos económicos oficiales para 2020 dan cuenta de esas asimetrías, con los países de la periferia europea (Grecia, Portugal, España e Italia) proyectando recesiones en torno al 10% y los de mayor desarrollo relativo (Alemania, Austria, Países Bajos) con estimaciones de caída cercanos al 7%. Se fue reeditando, de esta forma, un escenario de tensiones semejante al observado durante el capítulo europeo de la última gran crisis económica y financiera mundial, que tuvo en la debacle griega a su momento apoteótico. Semejante por el retorno de cuestiones de fondo análogas (¿sobre qué países se descarga la crisis?) y de renovadas posibilidades de fragmentación, pero con el agravante que implica la vigencia de los efectos de aquel proceso.
Respuesta colectiva
La primera respuesta colectiva a estas tensiones se cristalizó en el acuerdo alcanzado por los 27 miembros de la Unión Europea el martes 21 de julio. La instauración de un Fondo de Recuperación que incluye esquemas de préstamos y subvenciones por 750.000 millones de euros fue celebrado como un acuerdo histórico por algunos gobernantes, aunque también recibió una serie de críticas por su naturaleza y alcance. Las principales apuntaron a su insuficiente magnitud para la profundidad de la crisis, a los descuentos en los aportes y la capacidad de veto que se garantizaron los países del Norte de Europa y a la coexistencia de la iniciativa con la decisión del Parlamento Europeo de que se reduzcan los déficits presupuestarios a partir de 2021.
Fruto de las contradicciones internas y las pujas de poder propias de la Unión, estos condicionamientos son atendibles y limitarán sin dudas el potencial del acuerdo. Pero no pueden dejar de apreciarse también sus implicancias en términos defensivos; el pacto era inimaginable semanas atrás y logró, en el corto plazo, atenuar el desgaste propio de las negociaciones y el peligro de desintegración.
Es este aspecto, en todo caso, el que conecta con la principal problemática que atraviesa a la Unión Europea en la actualidad. Incluso más allá de sus limitaciones, el acuerdo constituye en sí mismo un dispositivo para la reducción de riesgos y no puede concebirse en lo más mínimo como un paso hacia una reorientación estratégica continental. La dilación de medidas más ofensivas que pudieran dar sustento a una inflexión semejante, como se observa en la posposición de un impuesto a las grandes empresas tecnológicas o a las transacciones financieras, no hacen más que ratificar esa vacancia. Es en este punto donde cobran pleno sentido las citadas palabras de Macron y la falta de potencia del eje franco-alemán para abordar una revitalización integral del proyecto continental.
A paso lento
Con todo, el escenario para Europa resulta más apremiante si se consideran otras contradicciones de carácter estructural. Aun suponiendo que la profundidad de la crisis sanitaria y económica genere más disciplinamiento que conflictividad social, la perspectiva de una recomposición vigorosa de las inversiones resulta poco imaginable. Es que a la incertidumbre propia de la coronacrisis se suma un factor de inestabilidad heredado de la gran recesión anterior: la ruptura generalizada de los sistemas bipartidistas, basada en una mayor polarización política y con la consecuente imposibilidad de consensuar programas de mediano y largo plazo al interior de los estados. Los obstáculos para la planificación en el continente se replican de este modo en la dificultad de consolidar proyectos hegemónicos en cada uno de sus países integrantes.
Del mismo modo, la búsqueda de la tan mentada “autonomía estratégica” de la UE enfrenta desafíos que remiten a su posicionamiento en la estructura económica mundial y en el sistema internacional de estados. Además de la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, sobresalen en el horizonte dos frentes externos potencialmente desestabilizadores de la integración, que para mayor complejidad se encuentran indisolublemente ligados al futuro de la relación transatlántica.
Uno de ellos es la relación con China. Desde marzo del año pasado, la Comisión Europea ha caracterizado a la República Popular como un socio para la cooperación y la negociación en ciertas áreas, pero también como un competidor económico en materia tecnológica y como un rival sistémico en los modos de gobernanza. Tras la tensa cumbre que tuvo lugar a fines de junio, en el segundo semestre del año habrá un nuevo encuentro entre las partes. La asunción de Alemania al frente del Consejo Europeo en julio y la prioridad que quiere dar Merkel a la relación con China elevan el perfil del cónclave. Como trasfondo se hallan la necesidad de decidir proveedores para la tecnología 5G (¿qué espacio se le dará a Huawei?) y el avance de la Nueva Ruta de la Seda en territorio continental (China ya firmó acuerdos con Portugal, Italia, Grecia y Suiza, entre otros), cuestiones vitales para la integración europea.
Rusia
El otro vínculo clave para la Unión es el de Rusia. Sobresalen allí dos cuestiones relacionadas entre sí: el aseguramiento del aprovisionamiento energético y la búsqueda de estabilidad en la región de Europa Central y Oriental. En cuanto a lo primero, el proyecto Nord Stream 2 (el gasoducto que conecta Rusia con Alemania) se encuentra avanzado en su consecución y finalizaría antes de fin de año. Sin embargo, las amenazas del gobierno de Trump por sancionar a las empresas europeas involucradas y las multas establecidas por Polonia a la rusa Gazprom abren conflictos de último momento nada despreciables desde el punto de vista geopolítico.
Con respecto a lo segundo, a las complejidades encarnadas por las temáticas ucraniana y polaca se suman en la actual coyuntura las multitudinarias protestas contra los gobiernos de Bulgaria y Bielorrusia y las tensiones entre Turquía y Grecia en el Mar Mediterráneo. Más allá de la naturaleza diferente de estos procesos y de la disímil vinculación de esos estados con la UE y Rusia, se trata de focos sensibles por su propio potencial de propagación y escalada en un contexto de crisis inédita. Como se puede apreciar, son agendas poco despejadas y nada solucionables con un mero acuerdo de créditos y subsidios.

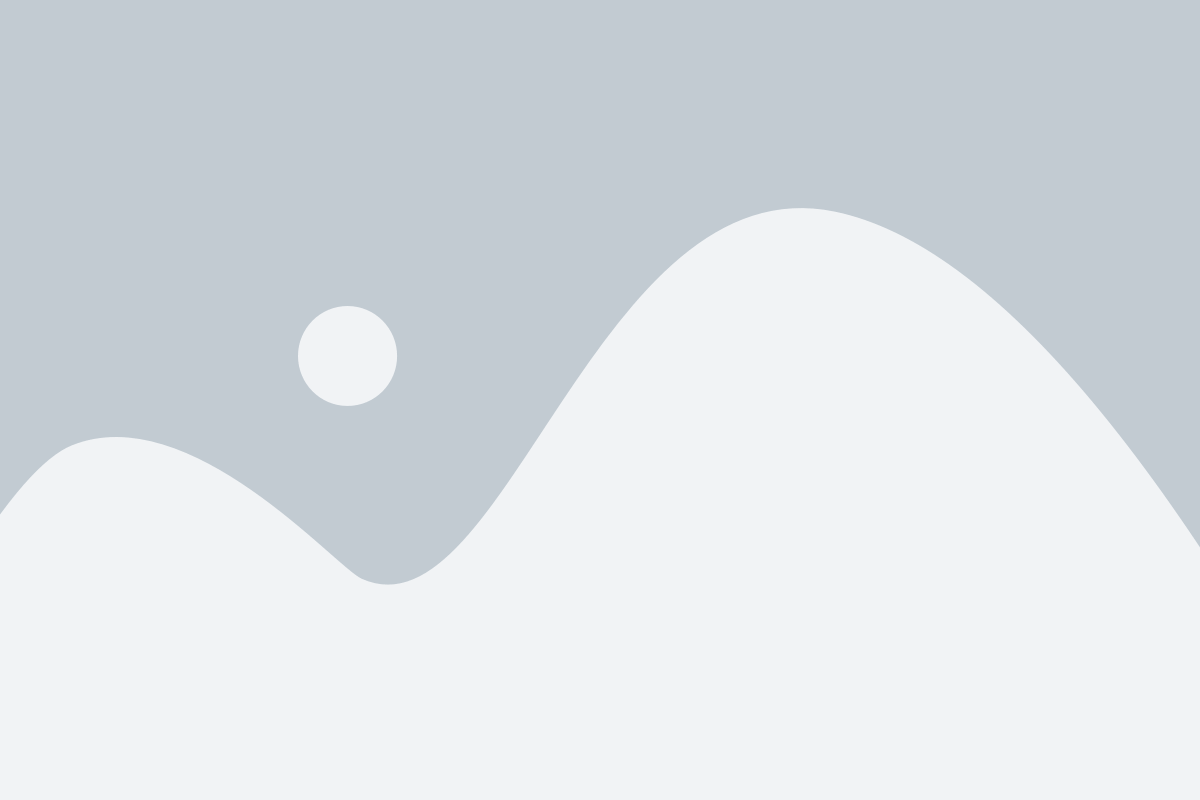
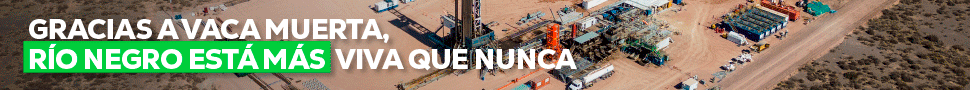









0 Responses
Hola