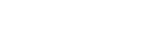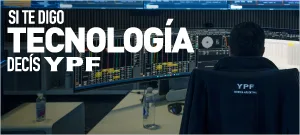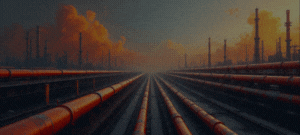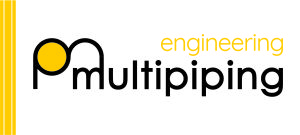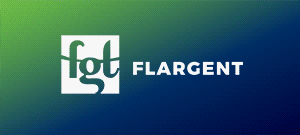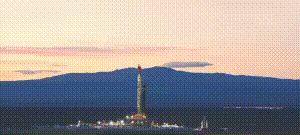Por Elisabeth Möhle*
Hablar de transición energética es hablar de dos grandes caminos. El primero es el de renovables y electrificación: reemplazar con electricidad todo lo posible —autos eléctricos, climatización— y producir esa electricidad con fuentes limpias como hidroeléctrica, nuclear, solar o eólica. El segundo es la descarbonización de lo que no puede electrificarse fácilmente. Para esos sectores —acero, química, transporte pesado— el hidrógeno de bajas emisiones aparece como el combustible alternativo que puede permitir la descarbonización profunda.
La Argentina tiene con qué encarar ambos procesos. Sus recursos naturales y productivos le otorgan ventajas evidentes. En el caso de las renovables: vientos patagónicos de clase mundial, excelentes niveles de radiación solar y un amplio territorio para el desarrollo de parques. Estas mismas condiciones son también estratégicas para el hidrógeno, donde además el país cuenta con disponibilidad de gas para proyectos de hidrógeno azul, puertos cercanos a las zonas potenciales de producción y una industria con experiencia en la incorporación de renovables y en el consumo de hidrógeno.
Pero los recursos, por sí solos, no garantizan el éxito: son apenas una base sólida sobre la cual apalancarse. Los desafíos son igualmente claros: una macroeconomía frágil, un costo de capital más elevado que el de países vecinos y competidores, y la falta de consensos que alimenta el péndulo de cambios regulatorios. Para que sectores nuevos e intensivos en capital puedan despegar, las leyes que definan sus marcos normativos deben ser capaces de —aprovechando nuestro enorme potencial— superar estos desafíos de orden político.

Una década de aprendizajes: ponerse de acuerdo funciona
La historia de las energías renovables en Argentina ofrece una lección clara. El verdadero despegue comenzó en 2015, cuando el Congreso —en un contexto de fuerte polarización política— aprobó con amplio consenso transpartidario la Ley 27.191 de Energías Renovables. La norma fijó la meta de alcanzar un 20% de generación renovable en la matriz eléctrica para 2020 y, además, creó un régimen de estabilidad fiscal y jurídica, un fondo de garantías (FODER) y mecanismos de incentivo al desarrollo de proveedores locales.
La ley fue impulsada inicialmente por un senador del peronismo, pero el cambio de gobierno no detuvo su implementación. Por el contrario, el nuevo gobierno puso en marcha el programa RenovAr para materializar sus objetivos. Los resultados fueron concretos: de una participación casi marginal en 2015 se pasó a más de 6 GW de capacidad instalada, equivalentes a alrededor del 16% de la matriz eléctrica. Esto permitió ampliar la oferta energética, reducir importaciones de combustibles, generar empleos, impulsar proveedores nacionales y contribuir a la reducción de emisiones.
La experiencia demostró así que las renovables no son solo una opción ambientalmente sostenible, sino también una solución energética estratégica y una oportunidad económica de desarrollo.

Continuar y profundizar la transición
El 2025 encuentra a la legislación de renovables próxima a expirar y a la oportunidad del hidrógeno aún por aprovechar. Es un momento bisagra: asegurar la continuidad de lo construido y abrir la puerta a una nueva etapa de la transición energética.
La actualización de la ley de renovables debería robustecer el marco vigente en tres frentes: fijar nuevas metas de incorporación a la red, garantizar la continuidad del régimen con reglas claras y previsibles, y potenciar el desarrollo de capacidades locales a lo largo de toda la cadena de valor. A ello se suma un desafío ineludible: expandir la infraestructura de transporte eléctrico, que hoy constituye el principal cuello de botella para seguir sumando proyectos. Y, al mismo tiempo, incorporar criterios sociales y ambientales que ordenen el despliegue territorial y aseguren la licencia social necesaria para su implementación.
Sin embargo, la transición global ya avanza hacia una descarbonización más profunda. No basta con multiplicar parques solares y eólicos: también hacen falta herramientas para transformar sectores difíciles de electrificar —como la siderurgia, la química o el transporte pesado—. Allí el hidrógeno de bajas emisiones se perfila como un complemento estratégico.

Pero, a diferencia de las renovables, el hidrógeno no es todavía una tecnología madura ni con costos en caída acelerada. Sus proyectos requieren tiempos largos de desarrollo e inversiones de gran escala que solo prosperan en un entorno de estabilidad y previsibilidad. Si en Argentina las renovables ya demandan consensos y marcos claros, el hidrógeno los necesita aún más, junto con paciencia política y financiera. De allí la importancia de una ley específica que ofrezca un horizonte de adhesión de al menos diez años, contemple los plazos de maduración de la tecnología y disponga incentivos progresivos para fortalecer la cadena de valor nacional.
Sin acuerdos no hay paraíso
Por su complejidad técnica y su perspectiva de largo plazo, la transición energética requiere acuerdos políticos, sociales y económicos. No se trata solo de un fetiche institucionalista: es la condición indispensable para definir un rumbo compartido entre las fuerzas políticas y la sociedad, y para dar garantías a quienes deben invertir en proyectos intensivos en capital.
Sin embargo, el oficialismo no parece dispuesto a recuperar el espíritu de consenso alcanzado en 2015, sino a aprobar sus proyectos de ley sobre renovables e hidrógeno con la mayoría mínima posible. La reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Energía, convocada de manera exprés y con apenas cinco minutos de exposición por diputado, lo dejó en evidencia. Esa búsqueda de aprobación rápida podrá alcanzar la sanción formal, pero difícilmente transforme las normas en políticas sostenibles.
La Argentina ya demostró que, con consensos amplios, la inversión llega y la transición avanza. El desafío ahora es institucionalizar esos acuerdos para que la política energética genere empleo, desarrollo local y compromisos climáticos que sobrevivan a cualquier coyuntura. Sin consensos, no hay transición posible.
*Licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas, investigadora de energía en Fundar